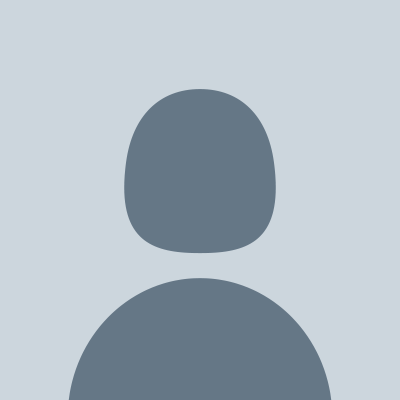¿Quien dice que la superioridad moral de la izquierda siempre tiene que estar por encima de la libertad de opinión o acción?
Alcobendas, España
Joined August 2012
- Tweets 52,833
- Following 1,045
- Followers 304
- Likes 13,026
OldCoyote 💚 retweeted
Fracasa la estrategia del coche eléctrico alemán: ola de quiebras y miles de despidos en la industria automotriz
gaceta.es/europa/fracasa-la-…
OldCoyote 💚 retweeted
🔴 EUROPA SE MUERE 🔴
Cierre de nucleares, apagones, expropiaciones forzosas, colivig, cohousing, harina de insecto, carne 3D, coches eléctricos, Euro Digital, invasión migratoria, ideología de género, ciudades 15 minutos…
Esto es lo que quieren Von der Leyen y su Agenda 2030 para nosotros. La estrategia del miedo: que no tengamos nada y seamos felices.
Y es que la UE lleva años imponiendo sanciones económicas a medio mundo: Rusia, China, e incluso ahora plantea hacerlo con Israel. Pero, ¿a quién perjudican realmente?
Las cadenas de suministro globales están tan interconectadas que cualquier bloqueo provoca un efecto dominó. Lo vimos en la pandemia: un solo corte y todo el sistema se tambalea. Ahora pasa lo mismo, pero por decisión política.
Estados Unidos libra su guerra comercial con China, y Europa se ha quedado en medio, como un simple "receptor de balas". Si la UE siguiera los pasos de Washington y subiera aranceles a los productos chinos, los precios en Europa se dispararían. Inflación, industria paralizada y energía cada vez más cara.
Porque aunque Bruselas hable de "independencia energética", muchos países europeos siguen comprando gas ruso… solo que a través de intermediarios.
Después de 19 paquetes de sanciones, la guerra continúa. Así que algo falla: o las sanciones no sirven, o el castigo lo estamos pagando nosotros.
OldCoyote 💚 retweeted
El video de Ángel Víctor Torres que el PSOE quiere borrar de la hemeroteca:
«Ni hubo indicaciones a mí, no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara con ninguna empresa en pandemia».
No hace falta añadir más: #RT.
OldCoyote 💚 retweeted
Sudán se desangra y a nadie le importa. Más de 10 millones de desplazados, el mayor éxodo del planeta.
piped.video/ulre7B2cBKA?si=u2QB…
OldCoyote 💚 retweeted
Vosotros sois muy jóvenes y no recordáis cuando Pedro Sánchez decía "cualquier compañero, lo digo claramente, que tenga que comparecer en un juicio tendrá que dimitir. Se llame como se llame. Está por encima de eso el PSOE".
Volvió a 'cambiar de opinión'.
OldCoyote 💚 retweeted
La responsabilidad de Mazón, por incompetente, la sabemos y la reconocemos todos.
La responsabilidad de Sánchez, por maldad y por cálculo político, la sabemos todos, pero sólo la reconocemos los de derechas!
Gran diferencia!
OldCoyote 💚 retweeted
El socialismo incorpora la violencia a su estrategia política y electoral siguiendo los pasos de Bildu y del separatismo catalán.
No hay duda de que es un salto cualitativo contra la democracia y la libertad.
Huele MUCHO a Venezuela.
OldCoyote 💚 retweeted
Si alguna vez vuelve a gobernar la "derecha" en este país (cosa que ya empiezo a dudar seriamente...), la izquierda no tardará ni dos semanas en salir a la calle a protestar por el precio de la vivienda, la luz y la cesta de la compra.
¿Que no? Guardad el tuit, guardad...
OldCoyote 💚 retweeted
Soy incapaz de recordar una sola vez que se haya expulsado a ningún ponente de izquierdas de una universidad pública en casi 40 años que tengo de vida. Te puedo nombrar 20 casos de ponentes de derecha a los que no les han dejado hablar. Los fascistas, no te engañen, son ellos.
OldCoyote 💚 retweeted
Resulta que @vitoquiles, con 25 añitos, va a la UAB a que cualquier universitario le pregunte lo que quiera. Y entonces 3.000 personas van a impedirlo porque eso de preguntar libremente es de fascistas y agreden a quien se ponga delante.
A ver si los fascistas van a ser ellos…
Ojalá la sociedad vasca hubiera tenido la misma reacción por lo que pasa a 3.000 km, que por el genocidio diario que perpetró ETA durante 40 años en su propio territorio y con sus propios vecinos, en lugar de mirar para otro lado. Hipócritas.
OldCoyote 💚 retweeted
Confirman la muerte del propagandista y figurante de Hamás, Saleh Al-Jafarawi, también conocido como Mr. FAFO, el cual fingió su muerte hasta en una veintena de ocasiones. La propia organización terrorista lo ha asesinado.
OldCoyote 💚 retweeted
Hay gestas que nacen muertas pero que se presentan con aires de inmortalidad. La llamada “flotilla humanitaria” que zarpó a finales de agosto rumbo a Gaza es una de ellas. Sus tripulantes, una cofradía de iluminados con evidente sobrecarga de narcisismo, ya habían triunfado antes de salir: el merchandising de la causa estaba vendido, los libros de la “resistencia poética” agotados y las entrevistas lacrimógenas concedidas. Han vivido la estética del mito y lo han hecho con la mejor de las coartadas: su derrota segura. A la izquierda le fascina perder, siempre que pueda contarlo después entre aplausos y melodías de acordeón. En ello persiste una vieja tradición romántica de la derrota: la idea de que el fracaso no deslegitima la causa, sino que la purifica moralmente.
La flotilla supuestamente humanitaria fue, en realidad, una performance posmoderna: un teatro flotante donde la emoción suplantó a la inteligencia y el postureo le ganó la partida a la política. La acción dejó de ser medio para convertirse en representación, en simulacro de una épica ya vaciada de sentido. El botín no era la justicia, sino la foto. Mientras tanto, los verdaderos dramas —los niños bajo las bombas, los civiles usados como escudo, los hospitales sin suministros— se diluían en el ruido de su espectáculo moral. Porque para estos navegantes del ego, la tragedia no fue más que un decorado: una ocasión para posar en cubierta con gesto grave y mirada al horizonte.
Orgullosamente fracasados, volverán a las tertulias, a las conferencias y a las redes, donde seguirán pontificando sobre el mal del mundo. La flotilla humanitaria, en realidad, nunca zarpó hacia Gaza. Su trayecto fue una circunnavegación sobre su propio eje, una espiral de autocomplacencia. Mientras el Mediterráneo sigue acumulando cadáveres, ellos ensayaron su epopeya de cartón piedra. Porque lo importante no era cambiar el mundo, sino aparentarlo.
OldCoyote 💚 retweeted
⚠️ Palestinos que aseguran que es Israel quien les ayuda y no Hamás, que prefieren mil veces a los israelíes antes que a los que les roban a sus hijos… Duele escucharlo, pero más duele ver cómo nos han vendido el relato al revés.
OldCoyote 💚 retweeted
Llevo casi una década ejerciendo de profesor de Historia y no he coincidido jamás con un activista de derechas. En el departamento, en cambio, es habitual que se sucedan, año tras año, activistas de izquierdas (desde socialdemócratas a comunistas pasando por anarquistas de todo pelaje) que lo dejan claro desde el primer día desplegando una parafernalia pirotécnica de pulseras, camisetas y actitud guerrera de líder de masas estudiantiles.
Y es complicado. Es complicado porque hay que convivir con ellos durante meses, durante cursos enteros, y a menudo dejarles pasar proclamas y sandeces ideológicas para mantener el buen rollo y cierta paz en la sala de reuniones. Porque, además, es difícil no hablar de política en la mesa de nuestra especialidad y, sobre todo, es difícil no tratar sobre la actualidad en nuestra profesión... y eso genera muchas situaciones en las que quienes no somos de izquierdas a menudo sentimos la dolorosa punzada de la autocensura que, por supuesto, ellos no sienten, navegando como están al mando del timón y con viento favorable, porque hacen piña y se refuerzan unos a otros, porque el activismo les sirve como aglomerante y no como bola de demolición.
Quizá eso cambie algún día. Quizá esta penosa situación desaparezca cuando se extinga alguna de esas desdichadas generaciones de historiadores marxistas-leninistas que, permanentemente subidos a la pancarta durante sus años universitarios, han pretendido continuar coronando su calva con los laureles de su melenuda juventud, secuestrando a los estudiantes como público y claca. O quizá eso cambie cuando alguien, cuando algún valiente dispuesto a sacrificar la paz por la justicia y sustituir el corporativismo por el señalamiento, desate una tormenta que, sin duda, será terrible pero también higiénica y purificadora.
OldCoyote 💚 retweeted
No creo en el genocidio en Gaza.
Israel no es un país genocida.
Dentro de Israel viven muchas comunidades árabes, e incluso, en el Parlamento de Israel hay representantación árabe.
Lo que pasa es lo siguiente:
Si fuera al revés, que los palestinos tuvieran la fuerza militar que hoy tiene Israel, quienes estarían ejecutando un genocidio serían los gazatíes en contra de los israelíes, pero en especial, en contra de los judíos.
Por eso Israel debe imponerse y hacerse respetar, cueste lo que cueste. Si no, será exterminado.
🇮🇱
OldCoyote 💚 retweeted
Habría que ponerlo en todos los institutos.
instagram.com/reel/DPG0NQqDS…